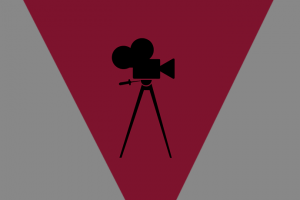La interpretación de la imagen
Conflictos en torno a las representaciones icónicas
Diego Lizarazo Arias
Universidad Simón Bolívar
Resumen
La significación de las imágenes no se agota en los supuestos de su inminencia; una perspectiva interpretativa propicia una mirada capaz de recuperar con más exhaustivi- dad la complejidad con que la significación de la imagen se produce entre las dinámicas sociales y las estructuras textuales. A partir del análisis de ciertas imágenes simbólicas presento una manera de comprender la interpretación como conflictividad cultural por el sentido.
Dos visiones del simbolismo en la imagen
En 1998 fue asesinada, como muchas otras, una mujer indígena en la región del Urabá, zona limítrofe entre Colombia y Panamá. Las manos que destazaron su cuerpo y lo regaron por la selva se disolvieron como la voluntad política e institucional de definirlas: ¿paramilitares?, ¿guerrilla?, ¿narcotráfico?, ¿ejercito?, ¿criminales?, sus huellas infaustas se pulverizaron como la identidad indígena, la enfática vivencia de los valores comunitarios o la batalla monumental por la defensa de la selva. Subió la espuma telemática unos instantes y luego bajó, vacía, hasta deshacerse en el olvido. Pocos días después sus hermanas indígenas enfrentaron la traumática experiencia de ver sus fotos en la portada de un semanario de nota roja. El tercer acto vino meses después, cuando un publicista con aspiraciones de Benetton latinoamericano pasó la imagen por la criba del Photoshop produciendo una masa visual que fue publicada por una revista local que se presume posmoderna. La insignificancia mediática, como diría Cornelius Castoriadis, desintegró la historia cultural y humana con ella conectada. La gramática televisiva y la sintaxis fotográfica recortaron el aspecto más dramático de la escena, lo descolocaron como un cuajo, una cáscara de acontecer y lo empaquetaron en la narración noticiosa, desarticulando y borrando su continuidad, sus raíces, su arqueología social y humana.
En algún lugar Roland Barthes habla del vigor polisémico de las imágenes simbólicas, y señala que su opuesto no es exactamente la imagen funcional (aquella que se define por su monosemia), sino lo que llama la imagen traumática, aquella imagen destello que desencaja la percepción y el intelecto, al producir un trastocamiento radical de la experiencia (la mujer indígena que descubre de repente el cuerpo mutilado de su hermana en el semanario de nota roja). La ausencia de sentido como resultado del espasmo que produce la visión paralizante del cuerpo desarticulado, la vaciedad de signo, el signi- ficante crudo, devastador, el tajo de real, como diría Jacques Lacan. Pero sospecho que el calambre perceptual no tiene, al parecer, ese carácter universal que Barthes le reclama. Lo que en un sistema de percepción constituye una herida, un profundo desgarramiento que nos paraliza, en otro es sólo un material para la publicidad. Incluso no es la ausencia de sentido lo que produce el shock de los signos, es más bien la fractura en la plétora, la escisión en la densidad simbólica lo que hace colapsar las convenciones. La significación sobre un mundo conocido, el quiebre inusitado de lo cercano, la evidencia mutilada de aquello que abrazamos siempre como continuidad.
Dos maneras de abordar la imagen simbólica se trazan aquí: aquella mirada –más semiótica, digamos– que asume la imagen simbólica como dotada de propiedades inmanentes, o como resultado de la materialización de estructuras y sistemas códicos, formalmente configurados. Esta sería la ruta indicada por el primer Barthes: la imagen simbólica se instituye por una polisemia de sentidos, por un juego de densidades capaz incluso de contener sus contrarios: es tanto una revelación como un ocultamiento, tan pronto se muestra saturada de sentido, se revela oscura y enigmática. La imagen de la mujer asesinada no alcanzaría aquí el estatuto simbólico, porque en ella el sentido se encuentra colapsado, atascado por la perplejidad. Ante esta, una segunda mirada se levanta –más hermenéutica, más de cierta hermenéutica, digamos– donde la energía de las imágenes no se encuentra en su inminencia, sino que es más bien exógena, se inflama desde un afuera que estructura el adentro, que tensa y traza el grano del sentido. La ima- gen de la mujer indígena no sería per se traumática, pero tampoco sería autónomamente simbólica. En los ojos del publicista desemboca un sistema de registros en el cual se formalizan los impactos y se lee como una estrategia indicial para un mercado, en el otro registro es la singularidad y la identidad humana lo que produce no sólo el reconocimiento denotativo, sino especialmente la encarnación del terror y de la indignación. El ícono estaría entonces abierto a la expoliación social de los sentidos. Digamos entonces que la primera mirada asume el simbolismo en la imagen como una estructura de doble densidad, un iconizante capaz de convocar un campo de significaciones que se entraman en una esfera flotante de sentidos. Para la segunda mirada la imagen simbólica es una estructura en la que actúan múltiples interpretaciones, y en la cual dicha configuración es el efecto retroactivo de la pluralidad interpretativa.
Icónicas esenciales: imágenes para morir
Una mañana de febrero de 1512 Pietro Boscoli caminaba rumbo a la horca en que sería ajusticiado por participar en una conspiración contra los Médicis. Mientras realizaba su recorrido los hermanos de la cofradía cargaban la tavoletta ante su rostro. El trozo de madera llevaba pintadas por su reverso imágenes de la pasión de Cristo y por su anverso, ante los ojos de Boscoli, una ilustración devota del martirio que le esperaba. Un testigo presencial relataba que “mientras ascendía por la escalera no apartaba los ojos de la tavoletta” y hacía exclamaciones piadosas a la divinidad. Entre los siglos XIV y XVII fueron creadas en Italia diversas cofradías que se proponían llevar consuelo a los condenados. El instrumento del que se valían para afrontar el límite absoluto que impone la sentencia de la muerte eran esas pequeñas imágenes a las que llamaban tavolettas, usadas para otorgar entereza y sosiego al sentenciado:
Tan pronto como el afflito llegue al lugar de ejecución –describen las Istruzioni de la Compañía Florentina de Santa María– el hermano consolador le permitirá más no lo exhortará a decir algo edificante… y a la señal del verdugo, el hermano se colocará al otro lado de la escalera. Y mientras por seguridad se sujeta siempre a la escalera con una mano, con la otra sostendrá la tavoletta ante el rostro del afflitto mientras crea que éste no ha soltado su último aliento.
¿Cómo podía una imagen soportar la mirada desarticulada de quien ya no tiene soporte alguno? No sabemos si en realidad esta imágenes lograban hacer todo aquello que los relatos y las referencias les conferían, pero lo que nos resulta seguro es que la institución de la cofradía y la imaginación popular en que se articulaba, depositaban una fe en el poder icónico para tender un puente al moribundo, para aliviar el máximo desgarramiento. La imagen se pensaba como un camino al infinito, una entrada aureática ante la salida absoluta. Sus bordes estaban más allá de sí misma, abiertos en una profundidad celestial que abrigaba al espíritu acongojado del agonizante. Pero no sólo aquí las imágenes se han figurado con poderes eficaces para abordar la muerte. Los presos de la cárcel de Bellavista, en Medellín, acuerdan llevar a sus parceros agonizantes después de un “desquite” ante la imagen de la Virgen de los Remedios, frente a la cual morirán absortos en su rostro. Suponen que los ojos de la virgen alivian la pena y la indignidad de morir solos, sin familia, en el patio de la cárcel. La virgen se extiende más allá de los límites del yeso y sustenta una burbuja sagrada que abraza a sus dolientes. La virgen madre proyecta su vientre resignificando el espacio circundante para incluir en él, como su criatura, a quien ahora parte hacia la eternidad. El creyente supondrá que, bajo la apariencia icónica, se agazapa un insondable laberinto de verdades y energías. Desde sus ojos, las imágenes sagradas son reve- ladoras. Algo en ellas siempre es desconocido, su rostro enigmático guarda misterios y valores ocultos. No importa lo mundano de sus superficies, ni lo ordinario del lugar de sus apariciones. Con la presencia de la imagen el espacio tiempo se transforma y adquiere un espesor ritual inalienable. Desde la mirada del creyente, significante y significado icónico no se relacionan por principios arbi- trarios, no hay entre ellos una ley, como supone Charles S. Peirce para los símbolos. En los ojos de sus fieles una perplejidad esencial se restituye. El rostro de la virgen ha sido marcado por una sustancia infinita. La distancia con la expresión arbitraria que dan los nombres es absoluta: para el devoto los trazos sobre la piedra son la huella de la divinidad, la metonimia sagrada que impregna sus moléculas en la superficie del significante. El vidente escudriñará la imagen para hallar lo que no ofrece su apariencia, en las entrañas místicas del ícono. El iconizante es una vía, una puerta de entrada a un saber y una experiencia que nunca serán agotados, que no se alcanzarán del todo, a un saber, a un sentir vasto, inefable y aicónico.
Pero si hemos sido capaces de figurar imágenes que nos resignen a la muerte, también hemos construido representaciones para destruir cuerpos, abrir enemigos, convocar la sangre. Hemos inventado imágenes para matar. El sicario porta un escapulario de la virgen del Carmen que habrá venerado en el rito de encomienda para su “trabajo”, y que besará antes de precipitarse decidido a la tarea asignada. Ritual emparentado con las prácticas icónicas de algunos paramilitares que, en la cueva de la selva, se marcan los brazos y la espalda con cruces y vírgenes, convencidos de que sus efluvios montarán al lomo el poder para afrontar los enemigos y matarlos antes de que puedan advertirlos. La veneración alcanza tal magnitud que las zonas más atroces de la guerra se plagan de mitos sobre el poder y la invulnerabilidad de algunos de los más enigmáticos “rezados”. Sujetos sobrehumanos que, uncidos por las imágenes sagradas, construyen una coraza metafísica que impide que las balas les entren en el cuerpo. La densidad de la imagen de la muerte llega a veces al extremo más alto del desquiciamiento cuando nada parece impedir que se dibuje, más allá de la piel icónica que convencionalmente le asignamos, y se pose en otra carne, la piel humana en estado de agonía. Algunos paramilitares, semiólogos siniestros, acostumbran trazar sobre el cuerpo de su víctima diversos emblemas, signos desquiciados, cortes diversos: el chaleco, la gabardina, la corbata. No sólo se imprimen los signos sobre el cuerpo fallecido, sino que a veces, según el estado catártico y el estatuto de la víctima, la inscripción se talla durante los estertores. Ya no estamos aquí ante la imagen que rubrica el ejercicio de la muerte, sino ante imágenes muerte o, más exactamente, ante imágenes con la muerte: signos, trazos, escrituras atroces con las que se hiere y marca el cuerpo del venci- do para que porte nuestro índice, nuestra fatal icono- grafía de poder.
Hermenéuticas de la imagen
En sus extremos, el horizonte de la herméneutica de la imagen figura una tensión entre esencialismo y escepticismo nihilista, una confrontación entre la fe en el valor espiritual, estético o esencial del sentido de las imágenes simbólicas, y la desconfianza que señala su simulación de profundidad sobre el vacío. Si de un lado están Carl Gustav Jung o Mircea Eliade cuando indican la verdad esencial y arquetipal que insufla el iconizante, del otro lado Sigmund Freud o Friedrich Nietzsche desenmascaran la tergiversación y la falacia de un ícono que encubre y engaña. Las cosas no son del todo otras, ahora, cuando por ejemplo Hans Georg Gadamer resalta la sedimentación que habremos de escuchar en nuestros íconos, la tradición de un lenguaje anterior a nuestra vista que nos revela su verdad en las imágenes y Jean Baudrillard, denunciando la inanidad del astro que cir- cunda por el firmamento, indica (no sé si con pena o con una risa estruendosa) que de él solo tenemos el destello de su desaparición: “No hay antepasados, no hay patri- monio, no hay herederos”
Pero lo que me parece más revelador de este enfrentamiento entre interpretaciones perspicaces y devotas, no es la resolución de la verdad inclinada a uno u otro lado como una fe epistemológica, lo que viene al caso es más bien el trazo social e histórico que las restituye. Mientras la metafísica tiende a asumir que en la plenitud de espíritu se halla la inextinguible inter- pretación de los significados de la imagen (trátese de la expectativa del mojigato ante su santo, o de la profunda creencia del guerrero en medio de la selva), el pensamiento posmoderno tiende a señalar que más bien la fruición y el albedrío absoluto de la significación provienen de su vacío; por eso ante la imagen no hay nada que interpretar, solo un terreno en el que ponemos nuestras propias inscripciones. Un movimiento cultural, un impulso social, ha instituido las diversas percepciones
¿cuál es la lógica social que dibuja, soporta y promueve sus extremos? ¿Qué trazos institucionales, qué fuerzas de sentido requieren y propician imágenes saturadas, pletóricas de esencias y justificaciones, o imágenes vacías, soportadas sólo sobre la epidermis? ¿Qué transacciones culturales propician que una imagen pueda suponerse capaz de consolar en la agonía o empoderar para un mejor ejercicio del asesinato? ¿Cómo se distribuyen las lecturas de los íconos en los espacios sociales y cómo se marcan sus preponderancias? La cuestión apunta entonces a la forma en que las culturas, los grupos y los pueblos construyen sus imágenes y definen sus rutas interpretativas. Pero no basta con el señalamiento de esta pluralidad aparentemente libre, porque ella se produce en un campo de tensiones, en un espacio de tachaduras violentas, de áspera fricción entre los signos. Hay una lucha de sentidos que las traza y proyectos implícitos que las tensan, porque el asunto no se agota en el paralelismo de significaciones que puede motivar un mismo ícono, como si se tratara de hermenéuticas atómicas. Las imágenes convocan un choque de visiones y operación política del sentido, en que unas se imponen neutralizando la cadencia de las otras. Pero si una lógica social produce, sostiene e interpreta sus imágenes, también las icónicas contribuyen a la articulación de las formas del mundo. El conflicto icónico es el rostro de la contienda por inventar la realidad; en el diseño de sus imágenes una civilización instituye su experiencia y su concepción del mundo. Conflictos decisivos por la articulación de nuestra experiencia cultural, que marcan la tesitura del poder de las imágenes y la forma social de las imágenes del poder.
La imagen de la indígena descuartizada precipitó diversas lecturas, en complejos tejidos de signos y representaciones, en horizontes distintos, donde su sentido evidenció diferencias abismales. Pero no es éste el punto de llegada, es sólo el lugar donde el problema de la interpretación de los textos tiene su comienzo. Entre la mirada cibernética del esteta posthumano, que convierte la fotografía de la mutilada en una estructura para el anuncio publicitario, y la visualización agónica y sanguínea, comprometida y lacerada de su hermana indígena, no hay una pluralidad calma de lecturas o un reposado horizonte en el que conviven democráticamente las miradas. Es más bien un territorio turbio, un espeso y trémulo conflicto de interpretaciones, una tensión del sentido que expresa la irreductible tesitura política de la recepción comunicativa, de su lógica productiva y dis- tributiva. Zona de contiendas que no puede reducirse a la simplista premisa de la equivalencia a priori, porque si moralmente algo nos inclina hacia la restitución de la dignidad violada, el tejido de fuerzas, el poder comunicativo arrastra todo al predominio de la lógica del rating y el mercado. La interpretación del texto convoca un problema semiótico, una discusión política y, sin duda, una cuestión ética. El para convierte el acto mismo del asesinato en un performance plástico, en una práctica pictórica sobre un cuerpo vivo. Pero si de un lado viene al caso preguntarnos si hay algo que justifique su interpretación atroz, del otro lado debemos interrogarnos por la relación de poderes que logran sustentarlo, por la dinámica histórica que permite su ejercicio. Entonces resulta claro, desde la observación de los ámbitos más extremos, que toda práctica de interpretación icónica restituye una doble dimensión política: porque todo acto de asignación de sentidos y de posicionamiento receptivo se define en oposición a otros y porque no hay acto de interpretación al margen de las tensiones de fuerza que lo constituyen. La interpretación de la imagen como acción política y la acción política como interpretación icónica.
Imágenes para imaginar
Sospecho que Jacques Derrida pretendería que la imagen no es nada en sí misma, y comparto entonces su perspicacia. Pero a la vez advierto algo de lo que las imágenes pueden hacer, y en esa dirección, debemos, quizás, abandonar a Derrida. La vaciedad icónica es la plétora de lo que llegará, su densidad es el esfuerzo cultural y la voluntad de lo que en ella insuflaremos. A veces sintetizamos nuestros relatos y nuestras cosmogonías en su superficie, trazamos nuestros delirios y nuestros deseos en sus inscripciones, marcamos el tiempo y el porvenir en sus relatos. Algunas imágenes (entiéndase, algunas relaciones con las imágenes) nos asfixian, impiden que respiremos; pero otras, me parece, nos vivifican. El actor Pedro Montoya experimentó su fin artístico una tarde de 1979 cuando representó la escena final del mejor papel de su vida. En medio del nerviosismo del equipo de producción, la maquillista advirtió que su actor no requería demasiado trabajo: tenía fiebre, tosía, temblaba como lo hizo Simón Bolívar en esa tarde aciaga. Pasaje terminal del personaje y él mismo señalaba su profunda entrega al decirnos “no fingí, sino fungí” como Bolívar. Era tal el trabajo del artista que en las últimas escenas su director tenía problemas, no sólo con él sino con sus compañeros, para convencerlos de que la grabación había concluido. La imagen de Bolívar se le metió en el cuerpo y alguna vez le dijo al director que su fantasma no quería abandonarlo, y es por eso que se negaba a desprenderse de las charreteras, la espada y el vestuario. Incluso afirman que durante la remodelación de la quinta de Bolívar se aparecía caracterizado para inspeccionar las obras y despedir empleados. Cuando concluyó la historia se guardó en su casa, acabó su matrimonio y se convirtió en un terrible anacoreta. El actor Hugo Pérez afirma, medio en broma, pero también en serio, que Pedrito estuvo a punto de cobrar regalías por la liberación de América.
Alguien haría aquí un diagnóstico de esquizofrenia, o vería sin duda una patología mental más o menos clasificable. Pero el asunto de este Bolívar mediático rebasó con mucho su inscripción individual. La serie televisiva alcanzó tal éxito que la fama de Montoya trascendió a doce países y por orden del gobierno fue casi obligatorio verla en las escuelas colombianas. En las caravanas a los puntos de filmación lo recibían como a un héroe, pero pronto algunos de los involucrados advirtieron un trastocamiento esencial en las recepciones. No era claro que en los pueblos se sostuviera la distancia entre el actor y el personaje; al parecer preferían tratarlo como si fuese el auténtico Bolívar. El actor Armando Gutiérrez recuerda que a su encuentro salían los alcaldes, los curas y otros líderes a rendirle honores, y terminaban soportando las observaciones y reprimendas que el general les hacía por sus obras. Se le veía como la reencarnación del insurgente, algo así como una voluntad pública de olvidar a Montoya y restituir el arquetipo. Esta esplendorosa lúdica social llegó a su punto más alto cuando, al igual que ocurría efectivamente con el libertador, en las locaciones, señoras y adolescentes se ofrecían a pasar con él la noche, y las fuerzas militares se desquiciaban un poco para poder ver de cerca al “general”. La gente comenzaba a pedirle solución a sus problemas y el actor, al comienzo reticente, terminó por girar órdenes a alcaldes y funcionarios públicos. ¿Ha sido tomada la sociedad por una imagen?, creo que se trata más bien de una restitución pública de los íconos, un juego apasionado de sentidos y proyectos entre un actor transfigurado y un pueblo dispuesto a sostenerlo. Con algunas imágenes no sólo desbordamos nuestro cuerpo, sino que logramos convocarlas como alfombra molecular para constituirnos. La figuración trémula y fulgurante de Bolívar desplegó entonces pequeñas y profundas utopías que pudieron llevarnos más allá de lo que somos. Es éste el uso que más me seduce de la imagen: ese trazo cultural sobre el vacío que nos permite rebasarnos.
La interpretación de la imagen Conflictos en torno a las representaciones icónicas
Diego Lizarazo Arias
Universidad Simón Bolívar
Resumen
La significación de las imágenes no se agota en los supuestos de su inminencia; una perspectiva interpretativa propicia una mirada capaz de recuperar con más exhaustivi- dad la complejidad con que la significación de la imagen se produce entre las dinámicas sociales y las estructuras textuales. A partir del análisis de ciertas imágenes simbólicas presento una manera de comprender la interpretación como conflictividad cultural por el sentido.
Dos visiones del simbolismo en la imagen
En 1998 fue asesinada, como muchas otras, una mujer indígena en la región del Urabá, zona limítrofe entre Colombia y Panamá. Las manos que destazaron su cuerpo y lo regaron por la selva se disolvieron como la voluntad política e institucional de definirlas: ¿paramilitares?, ¿guerrilla?, ¿narcotráfico?, ¿ejercito?, ¿criminales?, sus huellas infaustas se pulverizaron como la identidad indígena, la enfática vivencia de los valores comunitarios o la batalla monumental por la defensa de la selva. Subió la espuma telemática unos instantes y luego bajó, vacía, hasta deshacerse en el olvido. Pocos días después sus hermanas indígenas enfrentaron la traumática experiencia de ver sus fotos en la portada de un semanario de nota roja. El tercer acto vino meses después, cuando un publicista con aspiraciones de Benetton latinoamericano pasó la imagen por la criba del Photoshop produciendo una masa visual que fue publicada por una revista local que se presume posmoderna. La insignificancia mediática, como diría Cornelius Castoriadis, desintegró la historia cultural y humana con ella conectada. La gramática televisiva y la sintaxis fotográfica recortaron el aspecto más dramático de la escena, lo descolocaron como un cuajo, una cáscara de acontecer y lo empaquetaron en la narración noticiosa, desarticulando y borrando su continuidad, sus raíces, su arqueología social y humana.
En algún lugar Roland Barthes habla del vigor polisémico de las imágenes simbólicas, y señala que su opuesto no es exactamente la imagen funcional (aquella que se define por su monosemia), sino lo que llama la imagen traumática, aquella imagen destello que desencaja la percepción y el intelecto, al producir un trastocamiento radical de la experiencia (la mujer indígena que descubre de repente el cuerpo mutilado de su hermana en el semanario de nota roja). La ausencia de sentido como resultado del espasmo que produce la visión paralizante del cuerpo desarticulado, la vaciedad de signo, el signi- ficante crudo, devastador, el tajo de real, como diría Jacques Lacan. Pero sospecho que el calambre perceptual no tiene, al parecer, ese carácter universal que Barthes le reclama. Lo que en un sistema de percepción constituye una herida, un profundo desgarramiento que nos paraliza, en otro es sólo un material para la publicidad. Incluso no es la ausencia de sentido lo que produce el shock de los signos, es más bien la fractura en la plétora, la escisión en la densidad simbólica lo que hace colapsar las convenciones. La significación sobre un mundo conocido, el quiebre inusitado de lo cercano, la evidencia mutilada de aquello que abrazamos siempre como continuidad.
Dos maneras de abordar la imagen simbólica se trazan aquí: aquella mirada –más semiótica, digamos– que asume la imagen simbólica como dotada de propiedades inmanentes, o como resultado de la materialización de estructuras y sistemas códicos, formalmente configurados. Esta sería la ruta indicada por el primer Barthes: la imagen simbólica se instituye por una polisemia de sentidos, por un juego de densidades capaz incluso de contener sus contrarios: es tanto una revelación como un ocultamiento, tan pronto se muestra saturada de sentido, se revela oscura y enigmática. La imagen de la mujer asesinada no alcanzaría aquí el estatuto simbólico, porque en ella el sentido se encuentra colapsado, atascado por la perplejidad. Ante esta, una segunda mirada se levanta –más hermenéutica, más de cierta hermenéutica, digamos– donde la energía de las imágenes no se encuentra en su inminencia, sino que es más bien exógena, se inflama desde un afuera que estructura el adentro, que tensa y traza el grano del sentido. La ima- gen de la mujer indígena no sería per se traumática, pero tampoco sería autónomamente simbólica. En los ojos del publicista desemboca un sistema de registros en el cual se formalizan los impactos y se lee como una estrategia indicial para un mercado, en el otro registro es la singularidad y la identidad humana lo que produce no sólo el reconocimiento denotativo, sino especialmente la encarnación del terror y de la indignación. El ícono estaría entonces abierto a la expoliación social de los sentidos. Digamos entonces que la primera mirada asume el simbolismo en la imagen como una estructura de doble densidad, un iconizante capaz de convocar un campo de significaciones que se entraman en una esfera flotante de sentidos. Para la segunda mirada la imagen simbólica es una estructura en la que actúan múltiples interpretaciones, y en la cual dicha configuración es el efecto retroactivo de la pluralidad interpretativa.
Icónicas esenciales: imágenes para morir
Una mañana de febrero de 1512 Pietro Boscoli caminaba rumbo a la horca en que sería ajusticiado por participar en una conspiración contra los Médicis. Mientras realizaba su recorrido los hermanos de la cofradía cargaban la tavoletta ante su rostro. El trozo de madera llevaba pintadas por su reverso imágenes de la pasión de Cristo y por su anverso, ante los ojos de Boscoli, una ilustración devota del martirio que le esperaba. Un testigo presencial relataba que “mientras ascendía por la escalera no apartaba los ojos de la tavoletta” y hacía exclamaciones piadosas a la divinidad. Entre los siglos XIV y XVII fueron creadas en Italia diversas cofradías que se proponían llevar consuelo a los condenados. El instrumento del que se valían para afrontar el límite absoluto que impone la sentencia de la muerte eran esas pequeñas imágenes a las que llamaban tavolettas, usadas para otorgar entereza y sosiego al sentenciado:
Tan pronto como el afflito llegue al lugar de ejecución –describen las Istruzioni de la Compañía Florentina de Santa María– el hermano consolador le permitirá más no lo exhortará a decir algo edificante… y a la señal del verdugo, el hermano se colocará al otro lado de la escalera. Y mientras por seguridad se sujeta siempre a la escalera con una mano, con la otra sostendrá la tavoletta ante el rostro del afflitto mientras crea que éste no ha soltado su último aliento.
¿Cómo podía una imagen soportar la mirada desarticulada de quien ya no tiene soporte alguno? No sabemos si en realidad esta imágenes lograban hacer todo aquello que los relatos y las referencias les conferían, pero lo que nos resulta seguro es que la institución de la cofradía y la imaginación popular en que se articulaba, depositaban una fe en el poder icónico para tender un puente al moribundo, para aliviar el máximo desgarramiento. La imagen se pensaba como un camino al infinito, una entrada aureática ante la salida absoluta. Sus bordes estaban más allá de sí misma, abiertos en una profundidad celestial que abrigaba al espíritu acongojado del agonizante. Pero no sólo aquí las imágenes se han figurado con poderes eficaces para abordar la muerte. Los presos de la cárcel de Bellavista, en Medellín, acuerdan llevar a sus parceros agonizantes después de un “desquite” ante la imagen de la Virgen de los Remedios, frente a la cual morirán absortos en su rostro. Suponen que los ojos de la virgen alivian la pena y la indignidad de morir solos, sin familia, en el patio de la cárcel. La virgen se extiende más allá de los límites del yeso y sustenta una burbuja sagrada que abraza a sus dolientes. La virgen madre proyecta su vientre resignificando el espacio circundante para incluir en él, como su criatura, a quien ahora parte hacia la eternidad. El creyente supondrá que, bajo la apariencia icónica, se agazapa un insondable laberinto de verdades y energías. Desde sus ojos, las imágenes sagradas son reve- ladoras. Algo en ellas siempre es desconocido, su rostro enigmático guarda misterios y valores ocultos. No importa lo mundano de sus superficies, ni lo ordinario del lugar de sus apariciones. Con la presencia de la imagen el espacio tiempo se transforma y adquiere un espesor ritual inalienable. Desde la mirada del creyente, significante y significado icónico no se relacionan por principios arbi- trarios, no hay entre ellos una ley, como supone Charles S. Peirce para los símbolos. En los ojos de sus fieles una perplejidad esencial se restituye. El rostro de la virgen ha sido marcado por una sustancia infinita. La distancia con la expresión arbitraria que dan los nombres es absoluta: para el devoto los trazos sobre la piedra son la huella de la divinidad, la metonimia sagrada que impregna sus moléculas en la superficie del significante. El vidente escudriñará la imagen para hallar lo que no ofrece su apariencia, en las entrañas místicas del ícono. El iconizante es una vía, una puerta de entrada a un saber y una experiencia que nunca serán agotados, que no se alcanzarán del todo, a un saber, a un sentir vasto, inefable y aicónico.
Pero si hemos sido capaces de figurar imágenes que nos resignen a la muerte, también hemos construido representaciones para destruir cuerpos, abrir enemigos, convocar la sangre. Hemos inventado imágenes para matar. El sicario porta un escapulario de la virgen del Carmen que habrá venerado en el rito de encomienda para su “trabajo”, y que besará antes de precipitarse decidido a la tarea asignada. Ritual emparentado con las prácticas icónicas de algunos paramilitares que, en la cueva de la selva, se marcan los brazos y la espalda con cruces y vírgenes, convencidos de que sus efluvios montarán al lomo el poder para afrontar los enemigos y matarlos antes de que puedan advertirlos. La veneración alcanza tal magnitud que las zonas más atroces de la guerra se plagan de mitos sobre el poder y la invulnerabilidad de algunos de los más enigmáticos “rezados”. Sujetos sobrehumanos que, uncidos por las imágenes sagradas, construyen una coraza metafísica que impide que las balas les entren en el cuerpo. La densidad de la imagen de la muerte llega a veces al extremo más alto del desquiciamiento cuando nada parece impedir que se dibuje, más allá de la piel icónica que convencionalmente le asignamos, y se pose en otra carne, la piel humana en estado de agonía. Algunos paramilitares, semiólogos siniestros, acostumbran trazar sobre el cuerpo de su víctima diversos emblemas, signos desquiciados, cortes diversos: el chaleco, la gabardina, la corbata. No sólo se imprimen los signos sobre el cuerpo fallecido, sino que a veces, según el estado catártico y el estatuto de la víctima, la inscripción se talla durante los estertores. Ya no estamos aquí ante la imagen que rubrica el ejercicio de la muerte, sino ante imágenes muerte o, más exactamente, ante imágenes con la muerte: signos, trazos, escrituras atroces con las que se hiere y marca el cuerpo del venci- do para que porte nuestro índice, nuestra fatal icono- grafía de poder.
Hermenéuticas de la imagen
En sus extremos, el horizonte de la herméneutica de la imagen figura una tensión entre esencialismo y escepticismo nihilista, una confrontación entre la fe en el valor espiritual, estético o esencial del sentido de las imágenes simbólicas, y la desconfianza que señala su simulación de profundidad sobre el vacío. Si de un lado están Carl Gustav Jung o Mircea Eliade cuando indican la verdad esencial y arquetipal que insufla el iconizante, del otro lado Sigmund Freud o Friedrich Nietzsche desenmascaran la tergiversación y la falacia de un ícono que encubre y engaña. Las cosas no son del todo otras, ahora, cuando por ejemplo Hans Georg Gadamer resalta la sedimentación que habremos de escuchar en nuestros íconos, la tradición de un lenguaje anterior a nuestra vista que nos revela su verdad en las imágenes y Jean Baudrillard, denunciando la inanidad del astro que cir- cunda por el firmamento, indica (no sé si con pena o con una risa estruendosa) que de él solo tenemos el destello de su desaparición: “No hay antepasados, no hay patri- monio, no hay herederos”
Pero lo que me parece más revelador de este enfrentamiento entre interpretaciones perspicaces y devotas, no es la resolución de la verdad inclinada a uno u otro lado como una fe epistemológica, lo que viene al caso es más bien el trazo social e histórico que las restituye. Mientras la metafísica tiende a asumir que en la plenitud de espíritu se halla la inextinguible inter- pretación de los significados de la imagen (trátese de la expectativa del mojigato ante su santo, o de la profunda creencia del guerrero en medio de la selva), el pensamiento posmoderno tiende a señalar que más bien la fruición y el albedrío absoluto de la significación provienen de su vacío; por eso ante la imagen no hay nada que interpretar, solo un terreno en el que ponemos nuestras propias inscripciones. Un movimiento cultural, un impulso social, ha instituido las diversas percepciones
¿cuál es la lógica social que dibuja, soporta y promueve sus extremos? ¿Qué trazos institucionales, qué fuerzas de sentido requieren y propician imágenes saturadas, pletóricas de esencias y justificaciones, o imágenes vacías, soportadas sólo sobre la epidermis? ¿Qué transacciones culturales propician que una imagen pueda suponerse capaz de consolar en la agonía o empoderar para un mejor ejercicio del asesinato? ¿Cómo se distribuyen las lecturas de los íconos en los espacios sociales y cómo se marcan sus preponderancias? La cuestión apunta entonces a la forma en que las culturas, los grupos y los pueblos construyen sus imágenes y definen sus rutas interpretativas. Pero no basta con el señalamiento de esta pluralidad aparentemente libre, porque ella se produce en un campo de tensiones, en un espacio de tachaduras violentas, de áspera fricción entre los signos. Hay una lucha de sentidos que las traza y proyectos implícitos que las tensan, porque el asunto no se agota en el paralelismo de significaciones que puede motivar un mismo ícono, como si se tratara de hermenéuticas atómicas. Las imágenes convocan un choque de visiones y operación política del sentido, en que unas se imponen neutralizando la cadencia de las otras. Pero si una lógica social produce, sostiene e interpreta sus imágenes, también las icónicas contribuyen a la articulación de las formas del mundo. El conflicto icónico es el rostro de la contienda por inventar la realidad; en el diseño de sus imágenes una civilización instituye su experiencia y su concepción del mundo. Conflictos decisivos por la articulación de nuestra experiencia cultural, que marcan la tesitura del poder de las imágenes y la forma social de las imágenes del poder.
La imagen de la indígena descuartizada precipitó diversas lecturas, en complejos tejidos de signos y representaciones, en horizontes distintos, donde su sentido evidenció diferencias abismales. Pero no es éste el punto de llegada, es sólo el lugar donde el problema de la interpretación de los textos tiene su comienzo. Entre la mirada cibernética del esteta posthumano, que convierte la fotografía de la mutilada en una estructura para el anuncio publicitario, y la visualización agónica y sanguínea, comprometida y lacerada de su hermana indígena, no hay una pluralidad calma de lecturas o un reposado horizonte en el que conviven democráticamente las miradas. Es más bien un territorio turbio, un espeso y trémulo conflicto de interpretaciones, una tensión del sentido que expresa la irreductible tesitura política de la recepción comunicativa, de su lógica productiva y dis- tributiva. Zona de contiendas que no puede reducirse a la simplista premisa de la equivalencia a priori, porque si moralmente algo nos inclina hacia la restitución de la dignidad violada, el tejido de fuerzas, el poder comunicativo arrastra todo al predominio de la lógica del rating y el mercado. La interpretación del texto convoca un problema semiótico, una discusión política y, sin duda, una cuestión ética. El para convierte el acto mismo del asesinato en un performance plástico, en una práctica pictórica sobre un cuerpo vivo. Pero si de un lado viene al caso preguntarnos si hay algo que justifique su interpretación atroz, del otro lado debemos interrogarnos por la relación de poderes que logran sustentarlo, por la dinámica histórica que permite su ejercicio. Entonces resulta claro, desde la observación de los ámbitos más extremos, que toda práctica de interpretación icónica restituye una doble dimensión política: porque todo acto de asignación de sentidos y de posicionamiento receptivo se define en oposición a otros y porque no hay acto de interpretación al margen de las tensiones de fuerza que lo constituyen. La interpretación de la imagen como acción política y la acción política como interpretación icónica.
Imágenes para imaginar
Sospecho que Jacques Derrida pretendería que la imagen no es nada en sí misma, y comparto entonces su perspicacia. Pero a la vez advierto algo de lo que las imágenes pueden hacer, y en esa dirección, debemos, quizás, abandonar a Derrida. La vaciedad icónica es la plétora de lo que llegará, su densidad es el esfuerzo cultural y la voluntad de lo que en ella insuflaremos. A veces sintetizamos nuestros relatos y nuestras cosmogonías en su superficie, trazamos nuestros delirios y nuestros deseos en sus inscripciones, marcamos el tiempo y el porvenir en sus relatos. Algunas imágenes (entiéndase, algunas relaciones con las imágenes) nos asfixian, impiden que respiremos; pero otras, me parece, nos vivifican. El actor Pedro Montoya experimentó su fin artístico una tarde de 1979 cuando representó la escena final del mejor papel de su vida. En medio del nerviosismo del equipo de producción, la maquillista advirtió que su actor no requería demasiado trabajo: tenía fiebre, tosía, temblaba como lo hizo Simón Bolívar en esa tarde aciaga. Pasaje terminal del personaje y él mismo señalaba su profunda entrega al decirnos “no fingí, sino fungí” como Bolívar. Era tal el trabajo del artista que en las últimas escenas su director tenía problemas, no sólo con él sino con sus compañeros, para convencerlos de que la grabación había concluido. La imagen de Bolívar se le metió en el cuerpo y alguna vez le dijo al director que su fantasma no quería abandonarlo, y es por eso que se negaba a desprenderse de las charreteras, la espada y el vestuario. Incluso afirman que durante la remodelación de la quinta de Bolívar se aparecía caracterizado para inspeccionar las obras y despedir empleados. Cuando concluyó la historia se guardó en su casa, acabó su matrimonio y se convirtió en un terrible anacoreta. El actor Hugo Pérez afirma, medio en broma, pero también en serio, que Pedrito estuvo a punto de cobrar regalías por la liberación de América.
Alguien haría aquí un diagnóstico de esquizofrenia, o vería sin duda una patología mental más o menos clasificable. Pero el asunto de este Bolívar mediático rebasó con mucho su inscripción individual. La serie televisiva alcanzó tal éxito que la fama de Montoya trascendió a doce países y por orden del gobierno fue casi obligatorio verla en las escuelas colombianas. En las caravanas a los puntos de filmación lo recibían como a un héroe, pero pronto algunos de los involucrados advirtieron un trastocamiento esencial en las recepciones. No era claro que en los pueblos se sostuviera la distancia entre el actor y el personaje; al parecer preferían tratarlo como si fuese el auténtico Bolívar. El actor Armando Gutiérrez recuerda que a su encuentro salían los alcaldes, los curas y otros líderes a rendirle honores, y terminaban soportando las observaciones y reprimendas que el general les hacía por sus obras. Se le veía como la reencarnación del insurgente, algo así como una voluntad pública de olvidar a Montoya y restituir el arquetipo. Esta esplendorosa lúdica social llegó a su punto más alto cuando, al igual que ocurría efectivamente con el libertador, en las locaciones, señoras y adolescentes se ofrecían a pasar con él la noche, y las fuerzas militares se desquiciaban un poco para poder ver de cerca al “general”. La gente comenzaba a pedirle solución a sus problemas y el actor, al comienzo reticente, terminó por girar órdenes a alcaldes y funcionarios públicos. ¿Ha sido tomada la sociedad por una imagen?, creo que se trata más bien de una restitución pública de los íconos, un juego apasionado de sentidos y proyectos entre un actor transfigurado y un pueblo dispuesto a sostenerlo. Con algunas imágenes no sólo desbordamos nuestro cuerpo, sino que logramos convocarlas como alfombra molecular para constituirnos. La figuración trémula y fulgurante de Bolívar desplegó entonces pequeñas y profundas utopías que pudieron llevarnos más allá de lo que somos. Es éste el uso que más me seduce de la imagen: ese trazo cultural sobre el vacío que nos permite rebasarnos.